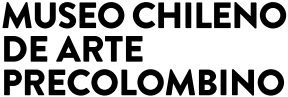Bat-ami Artzi, Odi Gonzales y Ana De Orbegoso
El Día Internacional de la Mujer Indígena fue establecido en 1983 para conmemorar la muerte de Bartolina Sisa en La Paz en 1782 a manos de las fuerzas realistas, debido a su lucha contra el poder colonial. Esta fecha busca visibilizar y relevar la voz de las mujeres indígenas, así como su contribución a la preservación de las lenguas, saberes y prácticas de los pueblos originarios, y su rol fundamental en las luchas por los derechos humanos y la protección del medioambiente1.
La rebelión en la que participó Bartolina Sisa marca el inicio del fin del poder colonial. De igual manera al inicio de la época colonial encontramos otras mujeres que fueron involucradas en luchas activas o subversivas. En esta ocasión presentamos la historia de la Coya Doña Beatriz, una figura cuya representación histórica y pictórica estuvo muy presente en el Museo Chileno de Arte Precolombino los últimos meses, gracias a una pintura que estuvo expuesta durante seis meses en la reciente exposición temporal del Museo llamada Contactos. Textiles coloniales de los Andes.
El Día Internacional de la Mujer Indígena nos brinda la oportunidad de cerrar este ciclo y ofrecer una reflexión final acerca de esta mujer 2. En ese espíritu, nos interesa ir más allá de su figura y explorar tres formas de búsqueda de su voz, desde diferentes autorías y disciplinas: la de la historiadora del arte, Bat-ami Artzi, la artista visual Ana De Orbegoso y el poeta Odi González.
La historia de Coya Doña Beatriz
La Coya Doña Beatriz, conocida también como Beatriz Ñusta o Beatriz Clara Coya, fue considerada “la última princesa inka”. En su testamento, fechado el 3 de marzo de 1600 —el único documento que recoge su propia voz—, ella misma se presenta como La Coya Doña Beatriz. Por eso optamos por utilizar este nombre. Este título expresa, por un lado, su estatus de nobleza inka (coya), heredado de sus padres, y por otro, el título español de alto rango (doña), adquirido a través de su matrimonio. Eso, por sí solo, nos habla de su necesidad de afirmar su estatus en medio de la compleja realidad colonial.
Hija del Inka Sayri Túpac y de la Coya Cusi Huarcay, quienes se retiraron del Estado Inka de Vilcabamba (1536–1572) luego de negociar con los españoles, abandonando así ese último bastión de resistencia inka. Beatriz nació en 1558 en el valle de Yucay, en el departamento del Cusco, y fue bautizada con ese nombre. Poco después de su nacimiento, su padre murió —probablemente asesinado— y Beatriz, como única heredera, recibió sus tierras y bienes, así como el estatus de última heredera legítima de los gobernantes inka. Por ello, se convirtió en una figura deseada tanto por los españoles como por la nobleza inka. Los españoles vieron en su herencia una amenaza, y la ingresaron en un convento a los cinco años. Asimismo, se tomó la decisión de que solo la Corona española tendría la facultad de elegir con quién debía casarse Beatriz. En 1572 le emparejaron con Martín García de Loyola, el capitán español que capturó al último Inka de Vilcabamba, Tupa Amaru, tío de Beatriz. Ella fue entregada como premio al capitán español por su servicio a la Corona.

Alrededor de cien años más tarde, se pintó un cuadro que adorna la iglesia de La Compañía en Cusco, y que representa este matrimonio y el casamiento de su hija en presencia de sus padres, su tío, miembros de la nobleza inka y española, y dos santos jesuitas. De esta escena se realizaron al menos otras ocho versiones durante la época colonial, de las cuales solo han sobrevivido tres. Una de ellas fue exhibida en la exposición Contactos. Textiles coloniales de los Andes del Museo Chileno de Arte Precolombino. En la mayoría de estas pinturas, la figura de la Coya Doña Beatriz aparece casi sin ningún gesto corporal, y más aún: se le muestra sometida a Martín García de Loyola, quien coloca su palma izquierda sobre la palma derecha de ella en un acto de imposición.
A excepción de su testamento, los documentos históricos en los que aparece Beatriz revelan algo similar a lo representado en las pinturas: su presencia es muy limitada y su voz sólo se manifiesta al responder preguntas específicas relacionadas con su matrimonio. Frente a este silenciamiento, nos preguntamos ¿es posible acceder a su voz? A continuación, se describen tres búsquedas que intentan recuperarla, materializadas en un artículo académico, una obra de arte contemporánea y un poema.
La búsqueda académica
Una investigación académica sobre los cuatro cuadros que sobreviven aborda la representación pictórica e histórica de esta Coya y la posible conexión entre ambas. El resultado de este estudio, publicado como artículo académico, ofrece un análisis que destaca la agencia de los o las artistas de origen indígena o mestizo que crearon estas obras.
Los cuatro cuadros han sido previamente interpretados por diversos especialistas, quienes han destacado distintos aspectos y analizado varios detalles. Sin embargo, a excepción de tres artículos académicos escritos en inglés, las interpretaciones de estas obras no se han centrado en la figura de la Coya Doña Beatriz. Dado que estas pinturas forman parte de discursos contemporáneos, como aquellos que promueven ideas sobre la identidad mestiza del Perú, me pareció necesario proponer una lectura feminista que coloque a la figura femenina en el centro, rescatando su voz. Además, consideré fundamental escribir este análisis en castellano y publicarlo en el Perú.
Este artículo surgió de mi trabajo como parte del equipo de curaduría del museo, involucrado en la preparación de la exposición Contactos. Textiles coloniales de los Andes, en la que se exhibió uno de los cuatro cuadros que representan esta escena. Al estudiarlo en profundidad, me di cuenta de un detalle en la figura de la Coya Doña Beatriz que no había sido explorado previamente, y que refleja una resistencia expresada por los/las artistas indígenas o mestizos que pintaron estas obras. Este gesto no solo busca expresar la resistencia propia de las personas que las pintaron, sino también la de la Coya. En este gesto convergen la figura pictórica y la figura histórica de Beatriz. De manera similar a lo que hace la artista visual Ana De Orbegoso, los artistas coloniales intentaban darle voz a la Coya Doña Beatriz, a la vez que dialogaban con sus contemporáneos sobre la memoria del Imperio Inka y la compleja identidad de sus descendientes.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/31097/27476
La búsqueda artística

El videoarte de la artista visual Ana De Orbegoso, La última inca, surge como una necesidad de reactivar en la vida contemporánea el papel de la mujer en la historia del Perú, ofreciéndonos una visión del origen del mestizaje a través de una narrativa de resiliencia femenina. La obra se inspira en una de las pinturas que representa a la Coya Doña Beatriz.
La creación es una interpretación libre del cuadro que busca acercar la historia a las nuevas generaciones, contada a través de elementos del arte contemporáneo. Más que narrar el evento representado en la pintura, esta obra es una reinterpretación de los acontecimientos históricos que subyacen al cuadro. Sus ejes narrativos giran en torno a las experiencias y recuerdos de la princesa. En el video, la Coya rememora su niñez libre, la fortaleza de su madre, su posición como objeto de negociación de los hombres, pero tambien eventos claves del colonialismo como la caida del Imperio Inka, el fallido rescate de Atahualpa y el asesinato de Túpac Amaru II. El videoarte representa a la Coya Doña Beatriz y la transición de la trascendencia de su madre a ella, y de ella a su hija mestiza. De manera artística, el video documenta la historia de este personaje y de su hija, transmitiendo un mensaje de resiliencia femenina y de lucha por mantener una identidad que perdura hasta hoy.
Esta obra continúa mi interés por el arte colonial, cultivado previamente en la creación artística y poética de la serie Vírgenes Urbanas (2006), realizada en colaboración con el poeta y quechuista Odi González. En ese proyecto unimos imagen y palabra a través de fotomontajes inspirados en cuadros coloniales del santoral peruano, acompañados de poemas en versión trilingüe (quechua, español e inglés). Trabajar juntos fue una fructífera y gran experiencia. A través de Odi conocí la esencia del idioma quechua, y en nuestras conversaciones me dio a conocer detalles del famoso cuadro de la princesa inka y el poema que escribió inspirado en él.
La pintura y la poesía se mantuvieron en mi cabeza por años hasta que decidí realizar el proyecto cuando comprendí que no lo veía en fotografía sino en video. Necesitaba que los personajes mantuvieran un movimiento pausado, que no hablasen, sólo reaccionasen y así mantener sus emociones vivas lo más posible. Leí algunos escritos y un libro que me impactó, El trágico destino de las princesas incas por Stuart Stirling. También visité la Iglesia de la Compañía en Cusco, el Museo Pedro de Osma en Lima, con una gran amiga Magdalena Villarán, coreógrafa de danzas virreinales. Mantuvimos sendas conversaciones elaborando el guión. Realizar ese corto es el proyecto más ambicioso que he llevado a la realidad, en el cual participaron 11 actores llegando a conformar un equipo de 40 personas. Para la princesa hice un casting de la escuela nacional de danzas tradicionales escogiéndola en la primera sesión. Me propuse trabajar con ciertos actores a los cuales yo admiraba, fue maravilloso conseguir su participación, inclusive la de Odi Gonzales como el mensajero de la resistencia. ¡Él fue mi mensajero vivencial!
La búsqueda poética

Para los cusqueños, los lienzos de santos, vírgenes y mártires de la Escuela Cusqueña son cotidianos: no hay familia que no tenga al menos una pintura en casa. Desde esta realidad nace mi poemario Escuela de Cusco (2006) sobre los pintores andinos. La idea era darles voz a los maestros andinos que podían plasmar en el lienzo el brillo de la lágrima de la orante María Magdalena, o traslucir las carnaciones róseas de los ángeles arcabuceros, quienes permanecieron en el anonimato o son conocidos con nombres genéricos: el maestro de la Catedral, el Anónimo de la capilla de Sangarará, etc.
Un cuadro de la magnitud del Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta cumplía funciones algo diferentes a las de los cuadros que decoran las casas cusqueñas en la actualidad. Pues, estaba destinado a exhibirse en iglesias como propaganda de la orden jesuita, o en las casas de la nobleza andina. A través de estas pinturas, dicha élite fue forjando su identidad en el marco de la compleja realidad colonial.
En el poema sobre este cuadro mi propósito mayor fue hacer hablar a la princesa inka, recrear la amargura de ese enlace histórico fingido, a través de un entramado polifónico que incorpora también voces provenientes de los críticos de arte, del acta oficial del matrimonio, de las crónicas y del habla popular. El poema pretende ser un testimonio oral, pero apela a recursos escriturales como itálicas, paréntesis, disposición espacial de los versos.
MATRIMONIO DE DON MARTÍN DE LOYOLA
CON DOÑA BEATRIZ ÑUSTA / Anónimo
Iglesia de La Compañía, Cusco
En el bisel de mis labios
tengo un lunar que mi marido
jamás vio
(Menuda y sobria
sin el pedestal
de los tacos altos
la novia posa
aquí
al centro:
un nudo
en la garganta)
Por siglos cuelga
bajo la bóveda coral de esta iglesia
mi ceremonia nupcial
con la farsa de un enlace imposible
Con este matrimonio emparentaron entre sí
la real casa de los reyes incas del Perú
con las dos casas de Loyola y Borja
Exmos Señores grandes de primera clase
Me casé
mientras mis tropas guerreaban en Vilcabamba
en Sunturwasi
y porque mi padre había pactado y se hizo cristiano
Un matrimonio concertado
arreglado
no hubo pedida de mano
no declaración de contrayentes
pregón de edictos
ni amonestaciones
en planos sucesivos
conforman el lienzo
tres grupos separados:
el pintor
no pudo juntar
a sus personajes
(un gentío de 26 vecinos)
Aquí estoy en minoría
Soy
del linaje imperial de Yucay
me subyuga
el parloteo de los loros
San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja
¿testigos de la boda?
piensan y viven en el lienzo
Vestido a la moda de los felipes
¿Casa de Borbón?
-sus manos tienen blancuras femeninas-
mi consorte galantea
promete
el oro y el moro
quiere descendencia real
Soy
la última princesa inka
criada por las monjas clarisas
No seré del harén
No madre soltera
la concubina que se ahorca
con sus trenzas
Cinco de septiembre de 2025
Estos tres esfuerzos por encontrar la voz de la Coya Doña Beatriz forman parte de una corriente que, con el tiempo, gana cada vez más fuerza y busca revelar las voces y los roles desempeñados por las mujeres indígenas en las historias de sus pueblos y de la humanidad. Hoy en día, en un momento de múltiples crisis, muchas mujeres de pueblos originarios, como Bartolina Sisa, lideran luchas por la defensa de su entorno natural y social. Al igual que la Coya, se esfuerzan por mantener sus tradiciones y transmitir las sabidurías de sus pueblos. Sin embargo, a diferencia de la Coya Doña Beatriz, no necesitamos rescatar sus voces, sino simplemente escucharlas.
- ONU Mujeres América Latina: https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-mira/dia-de-las-mujeres-indigenas
↩︎ - Materiales resultados de reflexiones previas en el marco de la exposición. Texto Día de la Mujer: https://museo.precolombino.cl/dos-mujeres-se-miran-el-inicio-y-el-fin-de-la-dinastia-inka-en-los-cuadros-de-mama-ocllo-y-beatriz-nusta/ La actividad Vitrina Extendida: https://www.youtube.com/watch?v=EiOzPyhU2_Q&t=4s
↩︎